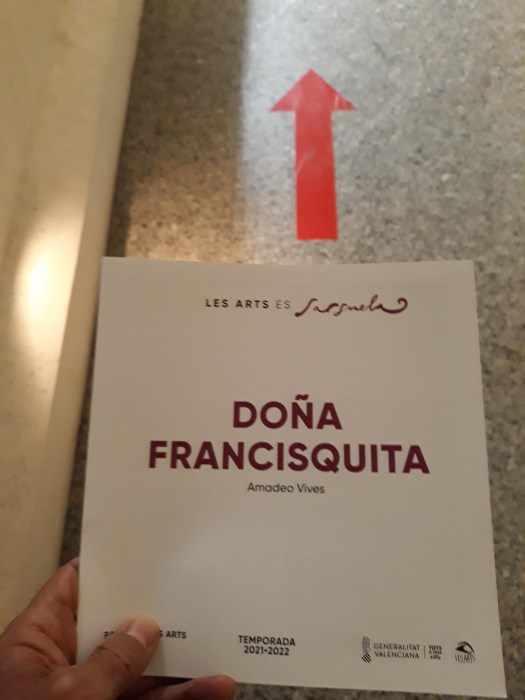Como las anteriores, la que acabamos de pasar para mí ha sido otra Navidad musical, que este año comenzó en mi entrañable Segovia con dos conciertos navideños de carácter muy singular. El primero en el Teatro Juan Bravo, protagonizado por el trío del afamado pianista catalán Ignasi Terraza y el vocalista de San Francisco, Randy Greer, que nos ofrecieron los temas de su disco “Around the Christmas tree”, una colección de las más conocidas canciones navideñas en estupendas versiones viradas al más clásico jazz, siempre tan elegante como intelectual.
En la ciudad castellana donde se encuentra la más bella construcción histórica española (el Acueducto) también fue especial el recital del “Conjunto vocal e instrumental Algarabía” en la Iglesia de San Marcos, con piezas de la Navidad medieval y cuya comparación con la propuesta anterior me confirmó que el espíritu musical de una tradición puede manifestarse por igual a lo largo de los siglos cuando el talento interpretativo nos lo viene a presentar.
También tuve la oportunidad de asistir a dos exposiciones plásticas de gran calidad. Una, la de mi querido primo el pintor Christian Hugo Martín en el Museo Esteban Vicente, donde sus últimas y excelentes obras se presentan en un espectacular dialogo con las del titular del Museo, el famoso artista hispano-estadounidense perteneciente a la primera generación neoyorkina del expresionismo abstracto, fallecido hace veinte años ya . La otra muestra, en el Palacio de Quintanar, recorría gran parte de la precursora obra del diseñador gráfico Manuel Prieto, autor del icónico Toro de Osborne en 1956 e innumerables portadas (más de 600) para la colección “Novelas y Cuentos” de Dédalo, por entonces una famosa editorial.
Días más tarde, en Madrid tuve que visitar de nuevo el Museo del Prado para acertar en la valoración del “West Side Story” de Spielberg y “La Boheme” del Teatro Real.
Messi tendría un 10 de no haber existido Maradona. De igual manera la versión fidedigna de “West Side Story” que ha filmado Steven Spielberg sería el mejor musical cinematográfico de todos los tiempos de no serlo, desde 1961, el de un Robert Wise en estado de gracia celestial. Embrujado por la arrebatadora música de Leonard Bernstein y las impetuosas coreografiás de Jerome Robbins, llevo toda mi vida (nací en aquel año) enamorado de ese “Romeo y Julieta” actual. Aquel “West Side Story” tiene un 10 o al menos ese es el número de premios Oscar con el que se le quiso recompensar. Este “West Side Story” no llegará a esa cifra pese a la extraordinaria calidad que destilan todas sus secuencias, iguales o superiores al original, que se benefician de sesenta años de evolución técnica y la maestría de un director que ya está por encima del bien y del mal. En los Cines Ideal, yo me volví a emocionar con “María”, “America”, “Tonight”, “I feel pretty” o “Somewhere” (cantado por la misma Rita Moreno que en la primera versión fue Anita), algo que en todos los órdenes de la vida cada vez me cuesta más.
La producción de “La Boheme” (G. Puccini-1896) a la que asistí en el Teatro Real fue la misma que tuve oportunidad de presenciar allí cuando se estrenó en 2017, acompañado de mi madre en una de sus últimas comparecencias antes de enfermar. Entonces no me llegó a entusiasmar por las discretas propuestas escénica y vocal. Pero en esta ocasión, la participación en el primer reparto de la gran Ermonela Jaho en el papel de Mimí me animó a repetir, sin sospechar que una vez más sobre mí caería de nuevo la maldición del Real (varias han sido las cancelaciones que me ha tocado soportar). Su positivo, junto al de otros cantantes, obligó a improvisar medio elenco para la función a la que yo asistía, tan desilusionado como resignado por no poderla escuchar.
Para finalizar, debo confesar mi estupefacción al visitar los principales museos de pintura, quizás porque las piezas más valiosas que allí se exponen ya las he visto y mejor en libros o incluso en la pantalla grande que tengo conectada a mi ordenador y por supuesto libres de cabezas que se interponen en una visión que siempre resulta parcial. “Las meninas” de Velázquez, “La gallina ciega” de Goya, “El jardín de las delicias” de El Bosco, “La adoración de los pastores” de El Greco y tantas otras más me decepcionan al natural, tras haberlas contemplado cientos de veces fotografiadas con la iluminación más perfecta y el detalle en megapixeles superior al que el ojo humano puede apreciar del natural. Soy consciente de que lo dicho pueda ser un sacrilegio y no se me va a perdonar, pero me resulta imposible de evitar. Sin embargo, mi visita al Prado tuvo una recompensa que no podía imaginar, al contemplar el cuadro “Adán y Eva” de Tiziano al lado de la fiel reproducción que ochenta años después Rubens se atrevió a pintar. Quizás el segundo sea mejor que el original pero, al igual que con “La Boheme” y “West Side Story”, las primeras versiones atesoran el gran valor de la creativa impronta que supone su novedad…