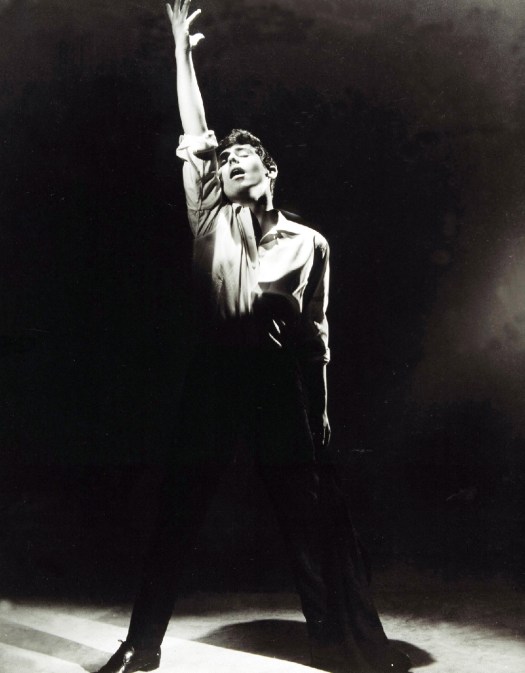Comenzar con una declaración de intenciones, en cualquier orden de la vida, es lo más honesto que hay porque, al tiempo que no se engaña, aflora una voluntad de anticipar lo que se pretende contar. Así, solo el principio de la 5ª Sinfonía de Beethoven, con su llamada del destino, es tan revelador como el de “Tristán e Isolda” y su declarada imposibilidad. Las dos obras plantean un interrogante: la sinfonía en sus celebérrimas cuatro notas sucesivas (sol-sol-sol-mi) y la ópera en otras tantas (fa-si-re-sol), pero simultáneas en su peculiar acorde, disonante hasta no poder más, aunque tras escucharlo tantas veces nos parezca normal. Beethoven aclarará pronto el enigma, pero Wagner lo mantendrá hasta el final.
El hipnótico acorde de Tristán, cuyo extraño sonido en términos de la armonía convencional plantea una suerte de tensión sin resolución, anuncia lo que acontecerá en este febril drama musical: Isolda sufrirá por un acorde que no es responsabilidad de Tristán, pues ambos son víctimas del Wagner que a Mathilde Wesendonck no pudo conservar, de tal manera que los amantes nunca concluirán en vida sus ansias de felicidad.
“Tristán e Isolda” comienza con una pregunta que, incesante a lo largo de la partitura, se repite hasta llegar al “Liebestod”, ese sobrecogedor final en el que la muerte es la mejor por única posibilidad de encontrar el amor, lejos de las leyes de lo terrenal (https://www.alonso-businesscoaching.es/blog/2009/09/20/el-sobrecogedor-final-de-tristan-e-isolda/). Wagner, con su música que progresa suspendida hasta la perpetuidad, nos dice que en este mundo no cabe la fascinación sin solución de continuidad, porque estamos condenados a vivir en una montaña rusa emocional.
Además, este acorde trajo otra involuntaria calamidad al abrir una puerta a la atonalidad, que Wagner nunca contempló en su obra, aunque en el desarrollo cromático de muchos de sus pasajes no se retornase al tono dominante, más por una cuestión estética que formal. A pesar de ello, el siglo XX amanecería con Arnold Schönberg para consternación del arte musical.
Casi cien años después del estreno de “Tristán e Isolda” (R. Wagner-1865), Bernard Herrmann eligió esa misma intención musical del “iniciar sin terminar” para su magistral banda sonora de “Vértigo” (A. Hitchcock-1958), mi irresistible película favorita y a la que he dedicado “De entre los vivos”, un relato homenaje al enamoramiento trascendente y su inviabilidad (https://www.alonso-businesscoaching.es/blog/2022/08/30/de-entre-los-vivos-ya-publicado/). Ambas obras plantean un triángulo similar (Tristán/Scottie, Isolda/Madeleine y Marke/Elster), en el que el amor pasional se interpone al conyugal y todo acaba mal. En las dos asistimos a un coitus interruptus sentimental que nos desasosiega tanto como a los personajes, condenados a una existencia que no pueden consumar. No deja de ser revelador que, las que en mi opinión son las cumbres de la Ópera y la Cinematografía universal, compartan temática, argumento y concepto musical, además de ser hijas de Wagner y Hitchcock, los dos autores referentes en su especialidad. Nada es por casualidad.
De otra parte, los larguísimos parlamentos musicales que el genial compositor de Leipzig articula en sus óperas para dotarlas de un carácter más místico y teatral, en “Tristán e Isolda” adquieren mayor carta de identidad. Por ejemplo, los más de cincuenta minutos con los que un moribundo y doliente Tristán (con alguna incursión de Kurwenal) abre el tercer acto esperando a Isolda sin que esta parezca nunca llegar, posiciona al espectador en la zozobra y la incomodidad. La zozobra, pues nuestro atavismo emocional busca siempre en las historias de amor el final feliz y cuando este no llega, lo pasamos mal. La incomodidad, porque en el siglo XXI no se lleva lo de esperar y más si es haciendo de impertérrita estatua durante más de cuatro horas en nuestra localidad, anhelando que (pese a la belleza de la música) todo termine ya. Nótese que, en general, el estallido de aplausos al final de una obra extensa (sinfónica o lírica) no suele corresponder tanto a la calidad de su partitura o la interpretación como a la liberación de esta pena, desconocida cien años atrás, que es la obligación de no pestañear (algo similar al griterío desbordado que se escucha en el patio de un colegio cuando, después de las clases, salen los alumnos a jugar). Así, de la combinación de ambas sensaciones (zozobra e incomodidad) surge en nosotros una premura insatisfecha que replica a la de los protagonistas de esta ópera, sumergiéndonos en su mismo desasosiego vivencial. De aquí que el “Liebestod” adquiera valor de catarsis tanto para los personajes como para el público en general.
También cabría destacar que es en “Tristán e Isolda” donde el sistema de composición basado en los “leitmotiv” alcanza su máxima calidad (el “Anillo” se lleva la cantidad), porque asignar motivos a personajes y sentimientos no resulta difícil para cualquier compositor, pero sí armonizarlos al objeto de que cuando aparezcan conjuguen de una manera tan especial que eleven la música a categoría de obra de arte total. Wagner lo consiguió con una brillantez sin igual y por ello la Historia nunca lo olvidará. Dentro de mil años esta música, inspirada por un amor imposible, seguirá instalada en el corazón de quienes nos sucedan, herederos de un milagro que perdurará en su inmortalidad.
Para cualquier teatro del mundo, programar una ópera de Wagner es el mayor reto a que puede aspirar. Si el “Anillo del Nibelungo” asusta por su monumentalidad, es “Tristán e Isolda” la que presenta mayor dificultad dado su extremo dramatismo pasional, lo que en todo momento posiciona a los intérpretes de la obra (orquesta y voces) al borde de un ataque de nervios musical. Ni tan siquiera la colina sagrada (que no suele fallar) se salva y de primera mano lo pude comprobar al presenciar en 2011 un “Tristán”, con Irene Theorin y Robert Dean Smith en el Festival de Bayreuth, para olvidar (https://www.alonso-businesscoaching.es/blog/2011/09/03/mis-15-dias-en-agosto/). Tampoco me llegaron a entusiasmar las propuestas presenciadas en la Royal Opera House (2009, con Nina Stemme y Ben Heppner) o en el Teatro Real (2014, con Violeta Urmana y Robert Dean Smith, otra vez), aunque si guardo en mi memoria el histórico “Tristán e Isolda” que inauguró la temporada 2007-2008 de la Scala de Milán, con escenografía de Patrice Chereau y Daniel Barenboim dirigiendo a Ian Storey y una Waltraud Meier celestial (puedo decir que yo estuve allí, a pesar de la inverosímil peripecia vivida hasta lograr llegar… https://www.alonso-businesscoaching.es/blog/2009/04/25/el-condicionamiento-mental-y-la-scala-de-milan/). De aquella colaboración entre Barenboim y Chereau, surgió “Diálogos sobre música y teatro”, libro imprescindible para comprender mejor esta apasionante obra, cuyos múltiples significados parecen no tener final.
Dicho lo anterior, el estreno ayer en el Palau de Les Arts de la producción de la Ópera de Lyon no desmerece lo que hoy podemos presenciar en el circuito de la primera división mundial y aún es más, lo llega en muchos aspectos a superar, pero sin llegar a la deseada excelencia, algo difícil de alcanzar desde hace medio siglo por la ausencia de voces que satisfagan al exigente universo del compositor alemán.
Los premios que ha recibido esta escenografía, a cargo de Ollé, Flores, Abril, Schönebaum y Aleu, son merecidos y constatan que lo conceptual, cuando se aleja del capricho irracional, enriquece una partitura abriendo puertas a nuevos significantes de creatividad. La omnipresencia de una colosal semiesfera decorada por sugerentes imágenes proyectadas, todo en blanco y negro, empequeñece a los personajes hasta el punto de que su grandiosa historia podría ser la nuestra y de hecho lo es, pues cualquier amor participa de ese mismo fuego abrasador con fecha de caducidad. Todos nos hemos enamorado, sufriendo luego el desencanto de su falta de continuidad. Antes hablaba de la no existencia de la casualidad, pero la gran similitud plástica de este montaje (cromatismos aparte) con el de Bayreuth de 1966, que al final recomiendo, me lo hace pensar.
La interpretación musical de James Gaffigan y la Orquesta de la Comunitat Valenciana es la otra razón para ponderar este espectáculo por su apabullante y atinada sonoridad. Músculo y empaste a lo Filarmónica de Berlín se unieron a fiel estilo wagneriano (similar al de la Orquesta de Bamberg, base de la agrupación que todos los veranos llena el foso del Festspielhaus de Bayreuth), ofreciendo un admirable resultado canónico, privilegio de muy pocos teatros y merecimiento del que a Valencia posiciona ya como referente mundial.
De las voces, solo puedo destacar al Rey Marke de Ain Anger, que brilló con luz propia mientras el resto del elenco transitaba entre las sombras de unas dificultades que no pudieron solventar. Su emisión, potente y desengolada, transmitió una expresividad difícil para los bajos y más para quien se la juega en solo dos pasajes, que son en esta historia el contrapunto musical.
Que la tesitura de la soprano Claudia Mahnke (una Brangäne que debe ser mezzo o contralto) no se diferenciase de la de Ricarda Merbeth (Isolda) fue un lastre durante todo el primer acto, en especial para mí, al encontrarme en una localidad de visión parcial que, sin mirar los subtítulos, no me permitía identificar a estos dos personajes femeninos al cantar.
Es un asunto personal, pero la voz de Kostas Smoriginas (Kurwenal) tiene lo que en canto me resulta muy difícil de soportar y es (a diferencia de Ain Anger) el engolamiento, que convierte la emisión en una planicie sensorial (algo similar a lo que ocurre en la cuerda cuando no se aplica el vibrato a la mano izquierda y todo suena aburridamente igual). Puso voluntad, sí, pero no mucho más.
A Stephen Gould (Tristán) no se le puede negar su bello timbre de voz y ese estilo de “heldentenor” que recuerda al pasado, excepto por un detalle aquí trascendental y que arruinó los momentos cumbres de la obra: su falta de sonoridad. Incapaz de pugnar con Isolda en los dos grandes duos pasionales (final del primer acto y principio del segundo), solo cumplió en los tres siguientes, más líricos y por tanto asumibles desde su limitada capacidad. Pese a su extensa experiencia wagneriana, algo le debe pasar a este tenor, cuya baja forma física evidenció en sus muchos problemas de movilidad.
Ricarda Merbeth (Isolda) eclipsó a Stephen Gould en los duos, pero con trampa, la que una soprano dramática nunca debe utilizar y es gritar. Cualquier voz aguda, sin ser superior, gana en sonoridad a una grave y todavía más al chillar. Este es un mal al que nos acostumbran algunas cantantes veteranas que no se encuentran con la capacidad de mantener notas altas continuadas y a un volumen en pugna con una orquesta más poblada de lo habitual. A su manera, también contribuyó al fracaso de los duos, lo que a mi parecer es la esencia de esta ópera que fue creada para arrebatar.
No obstante, es de justicia significar que para cualquier cantante profesional no debe ser considerado un fracaso lo anterior, como no lo es para un alpinista el no poder alcanzar un ochomil y volverlo a intentar.
Al final, tras aplausos y telones, la función termino casi a medianoche, horario inconveniente en la semana laboral y que merecería un europeo ajuste para futuras ocasiones en las que se programe este tipo de obras, que no fueron creadas para las prisas de esta contemporaneidad…
Tras casi 120 grabaciones oficiales de “Tristán e Isolda”, la icónica de Furtwängler con Kirsten Flagstad en 1953 destaca como un referente musical difícil de superar, pero en registro mono, lo cual no permite disfrutarla en su integridad. Por ello, mi recomendación apunta a la magnífica toma stereo y en vivo realizada por Deutsche Grammophon desde el Festival de Bayreuth de 1966, con la probervial dirección de Karl Böhm y las volcánicas interpretaciones de Birgit Nilsson, Wolfgang Windgassen, Christa Ludwig, Marti Talvela y Eberhard Waechter. Un legado para la eternidad.